
Moises Sandoval
Al reflexionar hoy día, vemos que, quizás más que nunca, la vida en todas sus dimensiones se encuentra amenazada.
Una guerra nuclear mataría millones en el parpadeo de un ojo. El terrorismo diariamente le quita la vida a centenares, culpables de nada más que encontrarse en mal lugar a mal tiempo. Las armas matan a 33,000 personas cada año en Estados Unidos, y ningún lugar puede contarse seguro de asesinatos masivos, ni en las escuelas ni en iglesias. La epidemia de opioides sigue arrasando a nuestro país. Se lleva a muchas vidas que no se hubieran perdido.
En África, la población de elefantes ha disminuido de diez millones a 400,000, según la revista The Atlantic, víctimas de la perdida de hábitat y cazadores que los matan por su marfil. En algunas áreas, la población de abejas, indispensables en el proceso de polinización de plantas que constituyen nuestro alimento, ha bajado precipitosamente, víctimas de pesticidas y causas no conocidas. Y también, tenemos los efectos desastrosos del calentamiento global. Puede ser que estemos viendo la última época de nuestro planeta.
[hotblock]
Más cerca, en las estribaciones de la sierra en el norte de Nuevo México, el lugar donde nací y crecí, y donde nuestra familia y familiares todavía tienen terrenos, nos dimos cuenta recientemente que cazadores que vienen del exterior matan al alce y dejan los cadáveres a petrificarse en el bosque.
Un primo, Roberto Sandoval, encontró dos cadáveres en su terreno. De uno se llevaron sólo la cabeza, del otro sólo la cornamenta. Un vecino encontró varios otros.
En el condado de Otero, en el sur del estado, el departamento estatal de caza y pesca publicó un informe titulado: “Mataron a varios venados y alces y los dejaron desperdiciar en el condado de Otero”.
En esa temporada, no se permitía la caza y las autoridades advertían que la caza y abandono de los cadáveres era un delito grave. Pero eso no detuvo a los cazadores furtivos. En nuestra área mataron un alce en terreno privado sin conseguir permiso de los dueños.
Desde tiempos inmemoriales, la caza ha sido la última opción de los que sufren hambre. Para mi familia ese momento llegó durante la Gran Depresión de los 1930 en Estados Unidos. En ese entonces, mis padres, mis cinco hermanos y yo vivíamos en una finca de unas 116 manzanas de terreno en el norte de Nuevo México, donde cultivábamos maíz, trigo, avena y teníamos un gran jardín. Teníamos unos pocos cerdos, cabras, gallinas y dos o tres vacas. Pero durante un duro invierno se nos acabó la carne.
Mi padre se sintió obligado a cazar, aunque no tenía fusil o sabía cómo utilizarlo. Renuentemente, un cuñado le presto uno, pero sólo tenía tres balas.
Sin embargo, sintiéndose capaz, con el primer tiro Papa mató un venado grande con una enorme cornamenta, y le regresó las dos balas que quedaban a mi tío. La carne de ese venado nos ayudó a superar el hambre. Por supuesto, quedamos muy agradecidos que Dios puso estos animales en nuestro ambiente para asegurar nuestra sobrevivencia.
Los cazadores que abandonan su caza no necesitan la carne. Buscan sólo el encanto de la caza. A menudo, estos pueden ser personas locales o forasteros que cazan en grupos organizados por abastecedores que les cobran hasta $8,900 por personas por la experiencia. Los recogen en el aeropuerto, en Albuquerque, los trasportan 150 millas al norte y los guían a donde se encuentra alce en terrenos privados. Algunos dicen que es un negocio donde se puede ganar hasta $500,000 al año.
Señor, ayúdanos a respetar la vida, en la naturaleza igual que en la humanidad.
PREVIOUS: Premio honra la bondad de Dios en las vidas de los honrados por el papa
NEXT: Caridad, claridad y su opuesto


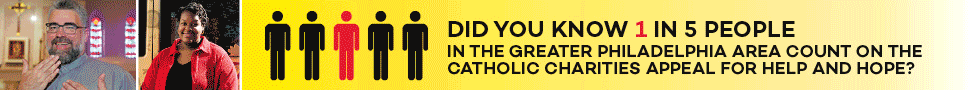
Share this story